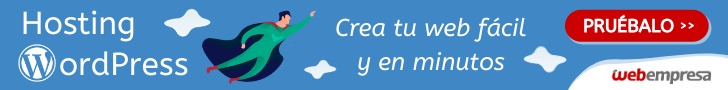La mayoría de los terremotos se producen cerca de la superficie de la Tierra, a una profundidad de hasta 70 kilómetros aproximadamente. Se producen cuando la tensión se acumula en una fractura entre dos bloques de roca, lo que se conoce como falla, y que hace que se deslicen repentinamente.
Sin embargo, a mayor profundidad, las intensas presiones crean demasiada fricción para permitir que se produzca este tipo de deslizamiento y las altas temperaturas aumentan la capacidad de las rocas de deformarse para adaptarse a las tensiones cambiantes, de modo que los terremotos son menos probables conforme aumenta la profundidad. Contra todo pronóstico, se han venido detectando terremotos que se originan a más de 300 kilómetros bajo la superficie, desde la década de 1920, época en que la tecnología ya era lo bastante buena para permitir esas detecciones. En teoría, estos terremotos son imposibles.
Un equipo internacional integrado, entre otros, por Steven Shirey, Lara Wagner, Peter van Keken y Michael Walter, todos del Instituto Carnegie de Ciencia en Estados Unidos, ha obtenido evidencias de que los fluidos desempeñan un papel clave en permitir la existencia de esos terremotos de foco profundo que se producen a entre 300 y 700 kilómetros por debajo de la superficie. Esto podría resolver el enigma centenario de los terremotos profundos.
Desde hace unas décadas, diversas investigaciones han dejado cada vez más claro que el agua desempeña un papel importante en los terremotos de profundidad intermedia (los que se producen entre 70 y 300 kilómetros por debajo de la superficie). En estos casos, el agua se desprende de los minerales, lo que debilita las estructuras rocosas alrededor de la falla y permite que los bloques de roca se deslicen. Sin embargo, los científicos no creían que este fenómeno pudiera explicar los terremotos de foco profundo, en gran parte porque se creía que el agua y otros compuestos creadores de fluidos no podían llegar lo bastante hondo en el interior de la Tierra como para generar un efecto similar.
Esta creencia comenzó a tambalearse cuando Shirey y Wagner compararon las profundidades de las que provienen algunos diamantes raros con las profundidades a las que se producen los misteriosos terremotos de foco profundo.
«Los diamantes se forman en fluidos», explica Shirey, «si los diamantes están ahí, los fluidos están ahí».
Los propios diamantes indican pues la presencia de fluidos, pero también pueden traer a la superficie muestras del subsuelo profundo analizables por los científicos. Cuando los diamantes se forman en el interior de la Tierra, a veces capturan trozos de mineral de la roca circundante. Estas partículas de minerales se denominan inclusiones y aunque abaratan el precio de los diamantes como joyas, tienen un valor extra incalculable para los científicos: son una de las pocas maneras que hay de estudiar muestras directas del interior profundo de nuestro planeta.
Las inclusiones analizadas en el estudio resultaron tener la firma química distintiva de materiales similares encontrados en la corteza oceánica.
Wagner y van Keken construyeron modelos computacionales avanzados para simular las temperaturas de las “losas” que durante procesos tectónicos se hunden a profundidades mucho mayores de las que se habían tenido en cuenta para estudios previos parecidos.
Además de la modelización, Walter examinó las estabilidades de los minerales portadores de agua y se constató que, bajo el gran calor y las intensas presiones del interior profundo de la Tierra, esos minerales serían, efectivamente, capaces de retener el agua en determinadas condiciones. El equipo demostró que, aunque las placas más cálidas no retuvieran agua, los minerales de las placas oceánicas más frías podrían, en teoría, transportar agua hasta las profundidades en las que se desencadenan esos terremotos «imposibles».