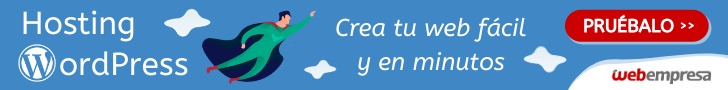Cuando el pasado diciembre Anthony Hopkins (Port Talbot, Reino Unido, 1937) celebró en un vídeo de Twitter sus 45 años sin beber alcohol, la revelación sorprendió a sus seguidores. Su imagen pública es la de un actor de máximo prestigio en el teatro y el cine, gentil caballero británico y, desde hace un par de años, abuelo favorito de internet. Lo cierto es que Hopkins, que a sus 83 años ha batido el récord de edad en la categoría de mejor actor de los Oscar con su nominación por El padre, ha contado en varias ocasiones su lucha con el alcoholismo, la depresión y los ataques de ira. Y los remordimientos por abandonar a una hija recién nacida. Y su odio hacia Shakespeare y todo lo británico. Damas y caballeros, con ustedes: el otro Anthony Hopkins.
“Recuerdo el primer día de clase con aquel olor a leche podrida, pajitas y abrigos húmedos. Me senté ahí, completamente petrificado, y ese sentimiento se quedó conmigo durante toda mi infancia y adolescencia”, contó a la revista ‘Playboy’, sobre sus primeros recuerdos en Port Talbot, la localidad siderúrgica del sur de Gales donde creció. Los profesores, los compañeros y sus padres le repetían que era demasiado tonto para cualquier trabajo. Nunca tuvo ningún amigo y se pasaba las tardes dibujando o tocando el piano. A veces ni siquiera asistía a su propia fiesta de cumpleaños. “Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa. Todo el mundo me ridiculizaba”, reveló a The New York Times.
Richard Burton también era de Port Talbot y Hopkins el loco, como le llamaban entonces, lo cono
ció a los 15 años. “Me contó que se hizo actor porque no valía para ningún trabajo. Luego se montó en su Jaguar y se fue. No se veían muchos coches así en la posguerra. En aquel momento comprendí que necesvitaba salir de allí. Dejar de ser quien era. Ser rico y famoso. Y empecé a soñar con vivir en Estados Unidos”, recordó Hopkins al rotativo neoyorquino a finales del año pasado.
En pocos años alcanzó el máximo prestigio al que aspira cualquier intérprete británico: protagonizar obras del National Theatre.
Y cuando estaba encabezando la más importante de todas, Macbeth, se largó con la temporada a medias para rodar una película en Hollywood. “El teatro no encaja con mi personalidad ni con mi temperamento. Nunca lo disfruté. El teatro británico es muy académico y yo siempre he sido muy mal estudiante. No me gusta la autoridad, ya sufrí suficientes abusos de pequeño. Recuerdo que Katharine Hepburn, durante el rodaje de mi primera película, El león de invierno, me dijo: ‘Estamos en pleno enero en el sur de Francia y cobrando por
ello. Esta es la mejor vida, ¡aférrate a ella!”, contaría en Vanity Fair.
En 1968 abandonó a su primera esposa, con la que tenía un bebé de cuatro meses, porque se dio cuenta de que era “demasiado egoísta” para crear una familia. A un periodista de The Guardian, hace tres años, le explicó que viene “de una generación en la que los hombres eran hombres. Y la parte negativa de ello es que no se nos da bien recibir amor o darlo. No lo entendemos”. A pesar de un intento de acercamiento en los noventa, Hopkins nunca ha tenido relación con su hija y hoy no sabe siquiera si tiene nietos.
Durante los setenta, Hopkins adquirió cierta fama de “actor temperamental”. Sufría ataques de ira durante los rodajes, llegaba a las manos con los directores o desaparecía sin dar explicaciones. Años después él mismo confesaría que, como no quería beber durante la jornada laboral, su agresividad surgía porque siempre estaba resacoso. El 29 de diciembre de 1975, Hopkins amaneció en un motel de Phoenix sin tener la menor idea de cómo había llegado hasta allí. No ha vuelto a beber desde entonces. “Admití que tenía miedo, lo cual me dio una libertad maravillosa. Me sentía inseguro, paranoico, aterrorizado. Temía no valer para nada, que no encajaba en ningún sitio”, confesó a The New Yorker el mes pasado.
Aunque intentó apaciguar su carácter mediante la sobriedad, sus demonios seguían detrás de él. A veces se montaba en su coche y conducía durante semanas, otras se pasaba días sin dirigirle la palabra a nadie. En 1981, cuando ya había ganado dos Emmys, su padre falleció. Durante sus últimas horas Anthony aprovechó para decirle que le quería (era la primera vez que se lo decía a alguien en su vida), pero so
lo se atrevió a besarlo una vez había muerto. “Al recoger sus pertenencias encontré un mapa de Estados Unidos. Siempre quiso ir allí. Se murió sin hacerlo”, lamentaría Hopkins. El médico le informó de que el corazón se le había hinchado por años y años de esfuerzo. “Cuando pienso en cómo mis padres se esclavizaron toda su vida en una panadería para ganar una miseria… yo lo he tenido demasiado fácil. Me avergüenzo de ser actor. Debería estar haciendo otra cosa. Actuar es un arte de tercera. Nos pagan demasiado y nos hacen demasiado caso. Me gusta la atención y el dinero, pero me siento como un estafador”, se lamentó en The Guardian.
A pesar del éxito de Magic, El hombre elefante o Motín a bordo, su carrera en Hollywood no despegaba y tuvo que regresar a Londres. “Esa parte de mi vida se ha terminado, es un capítulo cerrado. Supongo que tendré que conformarme con ser un actor respetable en el teatro y hacer trabajos respetables en la BBC durante el resto de mi vida”, declaró entonces. Una tarde fue al cine a ver Arde Mississippi y sintió envidia, rabia y frustración por no tener una carrera como la de Gene Hackman. Días después su agente americano lo llamó por teléfono: Hackman había rechazado el papel de Hannibal Lecter y él era la segunda opción.
A Hopkins le bastaron 17 minutos en El silencio de los corderos para pasar a la historia del cine. Aquel triunfo le trajo un Oscar, un título de sir y la percepción colectiva de ser lo que el gran público llama “un actorazo”. Pero su mayor triunfo fue personal. “Quería curar mi herida interna, quería venganza. Quería bailar sobre las tumbas de todos los que me hicieron infeliz. Quería ser rico y famoso. Y lo he conseguido”, presumía entonces en Vanity Fair.
Durante los noventa Hopkins era el actor más prestigioso del mundo. Interpretó personajes históricos que, a priori, no iban con él (Nixon, Picasso), aportó distinción al “cine de tacitas” (Regreso a Howard’s End, Tierras de penumbra, Lo que queda del día) y su definición del trabajo del actor se adscribió al folclore de Hollywood: “Sé puntual, apréndete los diálogos y asegúrate de que tu agente ha recibido el cheque”. El público asumió que Hopkins era un señor sensible y retraído como los personajes que interpretaba, pero él corregía esa percepción: “Puedo ser un tirano. Sin escrúpulos. Yo quiero lo que quiero. Soy muy, muy egoísta. Algo me atormenta, no sé lo que es, pero me provoca mucha inquietud”, confesaba en 1996. “Fui a ver a un psicólogo y acabé llorando en la primera sesión. Sentí tanta vergüenza. A mí me enseñaron que los hombres no lloran”. No volvió a la terapia.
En 1993 Hopkins tuvo una aventura con una exnovia de Sylvester Stallone a la que conoció en Alcohólicos Anónimos y su esposa se mudó a Londres. “Jenni no lo entiende. A mí me encanta estar en Los Ángeles. ¡Es la tierra de Mickey Mouse! Hay tanto dinero. Más del que podría soñar. A ella le parece una ciudad de juguete, con un entusiasmo y efusividad sobreactuados. A mí eso es lo que me maravilla”, explicaba el actor. Su nuevo estatus como estrella, al menos, le permitía conseguir lo que quería sin tener que gritar ni encararse con nadie. “Ahora basta con pedírselo amablemente al productor”, concluyó.